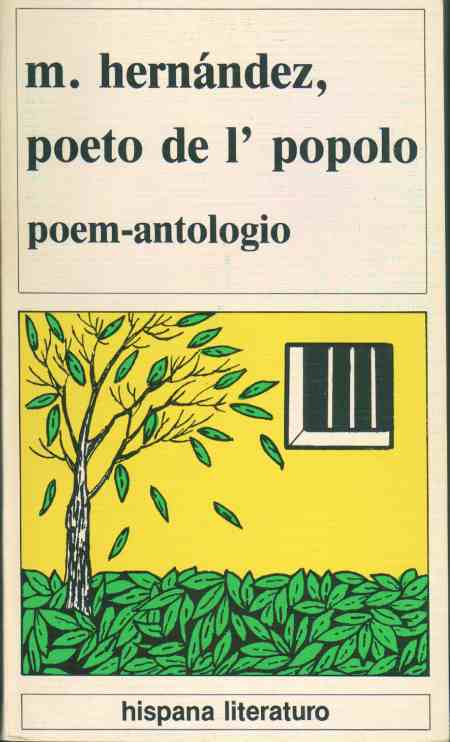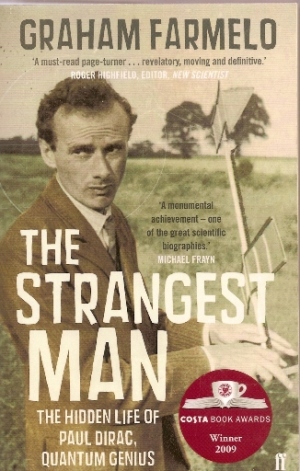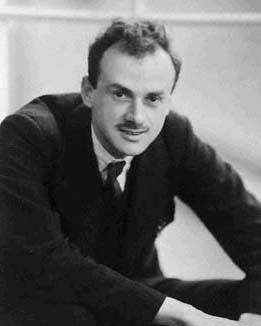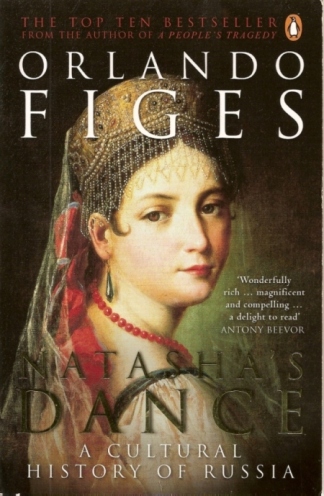Como un tópico puede tomarse ya la frase “lo que no son cuentas, son cuentos”, pero nunca se ha visto más claro que en la reciente polémica sobre la deuda del Ayuntamiento de Madrid. Durante muchos años nos han contado cuentos, y ahora vienen las cuentas. O, lo que parece lo mismo, pero no lo es, durante unos años no hemos hecho caso a los números, y nos hemos dejado engatusar con la letra. Porque no toda la culpa es de Ruiz-Gallardón: tampoco los demás le han pedido cuentas.
Tuve la ocasión de comprobarlo hace un par de años, cuando ante mis reticencias sobre la candidatura olímpica de Madrid (ya sabéis que no soy muy partidario de los deportes de competición en general, ni los juegos olímpicos en particular), y ante el coste que todo el proyecto iba a suponer, mis amigos me tachaban de aguafiestas, y hacían referencia a la diversión y a los grandes beneficios económicos que todo ello iba a traer. Nunca nadie me enseñó ningún estudio serio, y siempre me acordaba de las ensoñaciones que tuve ocasión de presenciar en el 82 en Valladolid, cuando la participación de Kuvait en las eliminatorias del campeonato mundial de fútbol en esa ciudad hizo revivir escenas propias de Bienvenido Mr. Marshall, que lógicamente se quedaron en agua de borrajas al final.
Lo mismo puede decirse de las obras de la M-30, una obra que siempre me pareció desproporcionada, sobre todo en comparación con lo que hubiera supuesto fijar las prioridades en el transporte público. De nuevo nadie se quejaba ni preguntaba aquéllo que cualquiera plantea en un caso similar cuando se reúne una comunidad de vecinos o de propietarios: esto ¿cuánto cuesta y quién lo paga?
Siempre he sospechado que parte de la razón de que no se tengan en cuenta estos números en las obras públicas es que los números en bruto son tan descomunales que a partir de unos pocos millones de euros la mayoría de los individuos nos perdemos. Por eso es importante establecer otras referencias, como el coste por persona, o, aun mejor, por familia. Esa es una idea que muchos utilizamos informalmente en ocasiones, y que es por ejemplo una de las sugerencias de un magnífico libro que acabo de leer, sobre las trampas estadísticas, “El tigre que no está”, lleno de ideas y recomendaciones para navegar en esta jungla.
El famileuro
Así que voy a dar un paso más, y voy a sistematizar el concepto: a partir de ahora en proyectos públicos, hablemos de famileuros. Es decir, lo que cuesta aproximadamente a una familia media. Y para ello no deben hacerse divisiones complicadas. En el caso de algo que afecta a toda España, basta quitar siete ceros a los números ofrecidos. No es necesario ajustar mucho: 10 millones de familias es lo suficientemente aproximado, y permite hacer el cálculo rápido. Igualmente, para Madrid, basta quitar 6 ceros. Para Cataluña se quitan seis ceros y se divide por dos. En Argentina o Colombia basta también con quitar 7 ceros, y en México tras esto se vuelve a dividir por dos (por supuesto, en estos casos habría que hablar de familipesos o lo que aplique)
Así sabríamos que la M-30 de Madrid costó 6.000 famileuros, el nuevo ayuntamiento de Cibeles casi 500 famileuros y la candidatura a los juegos olímpicos… ni se sabe. En definitiva, los madrileños deben 7.500 famileuros, es decir, cada familia debe sólo por la deuda del ayuntamiento unos 7.500 euros. Bueno, ahora, una vez conocida las cifras, ya cada uno puede juzgar si merecía la pena o no.
Ya sé que no soy el primero que emplea magnitudes por familia o por hogar, incluso con mayor rigor, pero mi aportación es justamente el insistir en que la exactitud no es crucial, que es más útil el orden de magnitud, cuando se quieren obtener los datos rápidos necesarios para un debate ciudadano.
El tigre que no está
 Como decía, parte de la inspiración para esta sencilla magnitud me la ha dado un excelente libro, “El tigre que no está”, de Michael Blastland y Andrew Dilnot, anteriores responsables del programa de la BBC “More or less”, que ahora conduce Tim Harford, el periodista de Financial Times y autor de “El periodista enmascarado”, programa que puede escucharse como podcast aquí. Es un magnífico programa, sin equivalente en español, que trata temas fundamentales desde el punto de vista del debate público, desde la distribución de riqueza e impuestos, hasta la seguridad de los cascos, del número de homosexuales al déficit público.
Como decía, parte de la inspiración para esta sencilla magnitud me la ha dado un excelente libro, “El tigre que no está”, de Michael Blastland y Andrew Dilnot, anteriores responsables del programa de la BBC “More or less”, que ahora conduce Tim Harford, el periodista de Financial Times y autor de “El periodista enmascarado”, programa que puede escucharse como podcast aquí. Es un magnífico programa, sin equivalente en español, que trata temas fundamentales desde el punto de vista del debate público, desde la distribución de riqueza e impuestos, hasta la seguridad de los cascos, del número de homosexuales al déficit público.
Lo más importante del libro y del programa es que no se limitan a dar números, sino que se analizan las bases, se descubren las trampas estadísticas, se establecen las incertidumbres y los contextos. Algo básico que los debates políticos y los artículos periodísticos no suelen ofrecer, prefiriendo dar una cifra de la que nunca se sabe su exactitud o su pertinencia.
En concreto, el concepto de incertidumbre se olvida casi siempre en las presentaciones públicas de las estadísticas. Es algo asombroso para mí, ya que desde el comienzo de mis estudios universitarios de física se nos insistía de una manera obsesiva en que una magnitud sin intervalo de incertidumbre no servía para nada. Puede sorprender a muchos lectores, especialmente de letras, pero la potencia de las afirmaciones científicas no viene de su precisión, sino de su alta conciencia sobre la existencia de imprecisiones. Ello es lo que permite acotar exactitudes, refinar los procedimientos, y ofrecer honestidad al lector.
Pues bien, el libro de Blastland y Dilnot muestra numerosos ejemplos y ofrece criterios para pasear por la jungla estadística, como define su subtítulo. Además, el libro se lee estupendamente: al rigor de uno de los autores se une la habilidad comunicativa del otro, para que cualquier persona que no sepa nada de estadística (es más, sobre todo el que no sepa nada de estadística) pueda sacar criterios básicos y desarrollar una metodología para acercarse a cualquier información que contenga números grandes.
Debo hacer una mención especial a la traducción. Cuando tantas veces me he quejado de la traducción de libros científicos, es de justicia hacer mención a una versión excelente, que fluye como si se tratase de un texto original, tanto en las frases más rigurosas como en las más desenfadadas. Únicamente en un caso hay en la versión española una adaptación que no me parece muy adecuada, y de la que creo que hay que culpar sobre todo a la traductora: cuando se relativizan los números grandes a la población española, se emplea un valor, población de España por número de semanas al año, 2.400.000.000, que es demasiado exacto. Es decir, no se redondea, o no se da una regla más sencilla de división, por lo que se convierte en inútil. Por eso yo he preferido definir ese famileuro, menos exacto pero más práctico.
Aunque el libro está escrito por dos británicos, todas sus consideraciones pueden ser aplicadas de forma directa al caso español. La ignorancia, el descuido o la manipulación campan por sus anchas también aquí. De vez en cuando algún meritorio bloguero intenta denunciar estas carencias, pero no deja de ser demasiado poco. Hoy mismo, sin ir más lejos, una de las noticias más leídas y más votadas en la conocida red Menéame (de la que otras veces he hablado) es una burda comparación entre subvenciones, realizada para halagar los prejuicios de quien no se molesta en hacer números, y se guía por cuatro ideas comunes. Si un simple bloguero, que va de científico, es capaz de manipular de esta forma, ¿qué no conseguirán los profesionales de la comunicación, en los que se puede unir la ignorancia con la mala intención?